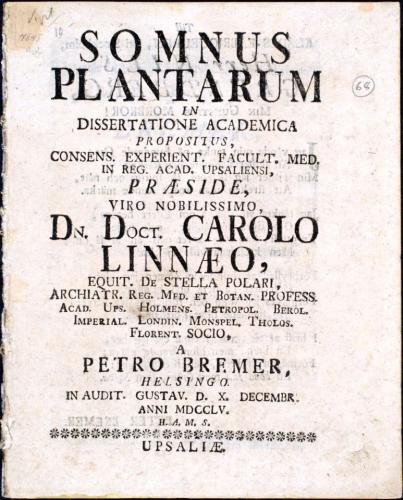Philcoxia (Fam. Plantaginaceae)
Este es el nombre que recibe un género de pequeñas herbáceas endémicas de Brasil que se caracterizan por la presencia de tallos y peciolos (los "rabitos" o "tallitos" que unen las hojas con el tallo) subterráneos, hojas situadas cerca o debajo del sustrato cuando son jóvenes, flores aglomeradas en inflorescencias... ¡Espeeeeera, espeera, espera! ¡¿Cómo que tallos y hojas bajo el suelo?! ¡¿Quién le ha dado la vuelta a una planta?! ¡¿No se supone que las hojas están en la parte aérea de la planta?! ¡Así no les da la luz! ¡SE VAN A MORIR!
Eso es lo primero que podríamos pensar cuando leemos el título de cualquier artículo sobre las philcoxias: que son las plantas más imbéciles, o al menos, las menos espabiladas del mundo vegetal por tener las hojas bajo tierra. Pero otra cosa que nos llama la atención cuando leemos uno de los artículos que habla de este género es la palabra: carnivorous. Y es que, efectivamente, Philcoxia es el nombre que recibe un género de pequeñas herbáceas carnívoras endémicas de Brasil.
Todos conocemos a las plantas carnívoras gracias a las películas y los libros de viajes, ¿no? Sabemos que son grandes, viven en la selva, tienen afilados dientes verdes y se alimentan de grandes mamíferos, incluyendo algún que otro aventurero inglés con bigote, monóculo y bermudas. ¡Pues no! Nada de esto es necesariamente cierto: ni todas las plantas carnívoras presentan un tamaño considerable, ni todas viven en las tupidas selvas del Ecuador y los trópicos, ni todas tienen potentes mandíbulas con puntiagudos dientes vegetales, ni, por supuesto, todas sienten predilección por los exploradores despistados... y un buen ejemplo de ello es el género que venimos a presentar hoy, que en lugar de medir 3 metros no llega al medio metro de altura, en vez de vivir en la selva vive sobre suelos pobres y arenosos, y en lugar de comer viejos aventureros, se alimenta de nematodos.
Debemos añadir, que la carnivoría, desde la época de Darwin (Insectivorous plants, 1875), se entiende como una estrategia alimentaria asociada a hábitats bien iluminados, pobres en nutrientes y, al menos, estacionalmente húmedos. Donde la mejor fuente de nitrógeno, fósforo, potasio y otros nutrientes se obtendría de la atracción, captura y digestión de otros organismos, en su mayoría, invertebrados. Haciendo así honor al dicho: "a falta de pan buenas son tortas".
Es por estas tres razones que los Campos Ruprestres del centro de Brasil son un buen lugar para buscar plantas carnívoras, como las Philcoxia: 1) en este bioma abunda la luz solar, 2) existe una estación húmeda que asegura la presencia de agua y 3) todas se sitúan sobre un sustrato rocoso de arena blanquecina y poco profunda.
Pero las condiciones ambientales no son lo único que animaron a Caio Guillherme Pereira y su grupo de investigación a escribir el artículo "Underground leaves of Philcoxia trap and digest nematodes". Las sospechas de Pereira y su equipo aumentaron cuando se percataron de la presencia de glándulas que secretaban sustancias pegajosas en las superficie de las hojas de las Philcoxia, y aún más cuando observaron algunos nematodos adheridos a las hojas de las muestras de herbario que tenían.
Cuando unieron la última pieza del rompecabezas, decidieron marcar algunos nematodos con el isótopo estable 15-N y dárselos de comer a la P. minensis, para comprobar que el nitrógeno marcado, no sólo es absorbido por la planta, que digiere a estos bichos y chupa todo su jugo, sino que además la concentración de nitrógeno en las hojas alimentadas aumenta a una velocidad tal, tras 48 horas de experimento, que la idea de que el nutriente entra espontáneamente en la planta no es plausible. Para afianzar aún más la idea de que se trata de una planta carnívora, llevaron a cabo un análisis de la actividad fosfatasa existente en los pelos glandulares de la superficie de la hoja, es decir, de la capacidad de la hoja para disolver los cuerpos de los nematodos a través de enzimas, confirmando que la propia planta digiere al animal, y no es cosa de los microorganismos del suelo.
Además, la investigación de Pereira y sus colegas reveló que, en este caso, la carnivoría supone una clara ventaja para las plantas que la poseen, pues el contenido en nutrientes como el nitrógeno y el fósforo era significativamente superior en las hojas de P. minensis, en comparación con otras ocho especies de ocho familias distintas típicas de la zona.
Podréis pensar que es mucho generalizar asegurar que todas las especies del género son carnívoras cuando sólo se ha experimentado con una especie, y tenéis razón. Sin embargo, los autores sugieren esta hipótesis, debido al parecido morfológico de las hojas, las glándulas y los pelos que las componen, y también debido a la presencia de restos de nematodos en la superficie de las hojas de otras especies. Así pues, ¡cabe esperar que nuevas investigaciones corroboren esta fascinante idea!
Anexo. Fotografías de P. minensis
No he podido resistirme a incluiros y comentaros algunas de las imágenes que incluyen Pereira y sus compañeros en su artículo de 2012, ya que P. minensis es una planta muy curiosa, y sobre todo, ¡una planta carnívora que rompe todos los esquemas!
Fuentes bibliográficas:
Eso es lo primero que podríamos pensar cuando leemos el título de cualquier artículo sobre las philcoxias: que son las plantas más imbéciles, o al menos, las menos espabiladas del mundo vegetal por tener las hojas bajo tierra. Pero otra cosa que nos llama la atención cuando leemos uno de los artículos que habla de este género es la palabra: carnivorous. Y es que, efectivamente, Philcoxia es el nombre que recibe un género de pequeñas herbáceas carnívoras endémicas de Brasil.
Todos conocemos a las plantas carnívoras gracias a las películas y los libros de viajes, ¿no? Sabemos que son grandes, viven en la selva, tienen afilados dientes verdes y se alimentan de grandes mamíferos, incluyendo algún que otro aventurero inglés con bigote, monóculo y bermudas. ¡Pues no! Nada de esto es necesariamente cierto: ni todas las plantas carnívoras presentan un tamaño considerable, ni todas viven en las tupidas selvas del Ecuador y los trópicos, ni todas tienen potentes mandíbulas con puntiagudos dientes vegetales, ni, por supuesto, todas sienten predilección por los exploradores despistados... y un buen ejemplo de ello es el género que venimos a presentar hoy, que en lugar de medir 3 metros no llega al medio metro de altura, en vez de vivir en la selva vive sobre suelos pobres y arenosos, y en lugar de comer viejos aventureros, se alimenta de nematodos.
 |
| Figura 1. A la izquierda de la imagen, una pobre señora sostiene una planta carnívora (Nephentes rajah) ajena al peligro de muerte mortífera que eso supone. A la derecha una escultura de temática "monster "creada por la empresa española de artesanía "Up To Me". |
Es por estas tres razones que los Campos Ruprestres del centro de Brasil son un buen lugar para buscar plantas carnívoras, como las Philcoxia: 1) en este bioma abunda la luz solar, 2) existe una estación húmeda que asegura la presencia de agua y 3) todas se sitúan sobre un sustrato rocoso de arena blanquecina y poco profunda.
Pero las condiciones ambientales no son lo único que animaron a Caio Guillherme Pereira y su grupo de investigación a escribir el artículo "Underground leaves of Philcoxia trap and digest nematodes". Las sospechas de Pereira y su equipo aumentaron cuando se percataron de la presencia de glándulas que secretaban sustancias pegajosas en las superficie de las hojas de las Philcoxia, y aún más cuando observaron algunos nematodos adheridos a las hojas de las muestras de herbario que tenían.
Cuando unieron la última pieza del rompecabezas, decidieron marcar algunos nematodos con el isótopo estable 15-N y dárselos de comer a la P. minensis, para comprobar que el nitrógeno marcado, no sólo es absorbido por la planta, que digiere a estos bichos y chupa todo su jugo, sino que además la concentración de nitrógeno en las hojas alimentadas aumenta a una velocidad tal, tras 48 horas de experimento, que la idea de que el nutriente entra espontáneamente en la planta no es plausible. Para afianzar aún más la idea de que se trata de una planta carnívora, llevaron a cabo un análisis de la actividad fosfatasa existente en los pelos glandulares de la superficie de la hoja, es decir, de la capacidad de la hoja para disolver los cuerpos de los nematodos a través de enzimas, confirmando que la propia planta digiere al animal, y no es cosa de los microorganismos del suelo.
Además, la investigación de Pereira y sus colegas reveló que, en este caso, la carnivoría supone una clara ventaja para las plantas que la poseen, pues el contenido en nutrientes como el nitrógeno y el fósforo era significativamente superior en las hojas de P. minensis, en comparación con otras ocho especies de ocho familias distintas típicas de la zona.
Podréis pensar que es mucho generalizar asegurar que todas las especies del género son carnívoras cuando sólo se ha experimentado con una especie, y tenéis razón. Sin embargo, los autores sugieren esta hipótesis, debido al parecido morfológico de las hojas, las glándulas y los pelos que las componen, y también debido a la presencia de restos de nematodos en la superficie de las hojas de otras especies. Así pues, ¡cabe esperar que nuevas investigaciones corroboren esta fascinante idea!
Anexo. Fotografías de P. minensis
No he podido resistirme a incluiros y comentaros algunas de las imágenes que incluyen Pereira y sus compañeros en su artículo de 2012, ya que P. minensis es una planta muy curiosa, y sobre todo, ¡una planta carnívora que rompe todos los esquemas!
 |
| Figura 3. Imagen al microscopio electrónico de barrido de la apariencia de una glándula. A) Perspectiva oblicua. B) Perspectiva cenital. |
Fuentes bibliográficas:
- Pereira, C. G., Almenara, D. P., Winter, C. E., Fritsch, P. W., Lambers, H., & Oliveira, R. (2012). Underground leaves of philcoxia trap and digest nematodes. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(4), 1154 - 1158. https://doi.org/10.1073/pnas.1114199109
- Scatigna, André Vito & Souza, Vinicius & Guilherme Pereira, Caio & Sartori, Marcos & Simões, André & Simões, Olmos. (2015). Philcoxia rhizomatosa (Gratioleae, Plantaginaceae): A new carnivorous species from Minas Gerais, Brazil. Phytotaxa. 226. 275-280. 10.11646/phytotaxa.226.3.8.
- Scatigna, André Vito & Souza, Nilber & Alves, Ruy & Souza, Vinicius & Simões, André. (2017). Two New Species of the Carnivorous Genus Philcoxia (Plantaginaceae) from the Brazilian Cerrado. Systematic Botany. 42. 251. 10.1600/036364417X695574.